
Ella no se lo planteaba, pero desde pequeña había sido mayor. No solía hacerse preguntas sobre ello, pero de niña pasó a mujer. A mujer precoz. Siempre había tenido demasiados cargos, demasiadas preocupaciones, demasiadas tareas como para preguntarse por niñerías.
Mientras que su madre trabajaba fuera de casa, ella limpiaba el hogar, hacía de comer, cuidaba a su hermano pequeño y otras muchas cosas que excedían, a veces con creces, los años que indicaba su partida de nacimiento.
Su madre no tenía otro remedio que trabajar fuera, ya que su padre llevaba años encarcelado por Israel. No sabía muy bien el porqué. Suponía que era el mismo porqué por el que otros vecinos suyos tampoco podían crecer junto a sus padres. Ella misma había crecido sin padre. Ella misma había crecido agazapada tras una cortina, agachada tras una ventana, viendo el ir y venir de tanques, jeeps, helicópteros y soldados. Escuchando por las noches los tiros, las ráfagas de ametralladora, las explosiones. Escuchando los lloros y los gritos desgarrados. Desgarrados y desgarradores. Así había pasado su corta vida. Pasando controles israelíes para ir al colegio, y volviendo a enseñar los papeles para volver a su casa. Viendo crecer un gigantesco muro que cortaba, incluso, las alas a los sueños.
Siempre solía esperar a su hermano pequeño para volver a casa. Siempre. Pero aquel día no lo esperó. Debía hablar con su profesora y le dijo que se fuera sólo.
Cuando salió de la escuela, empezó a oler el miedo. Al poco rato lo escuchó. Escuchó las sirenas. Y escuchó los helicópteros. Escuchó los inútiles tiros al cielo. Y los gritos de dolor. Empezó a correr.
Las casas estaban cerradas a cal y canto. Sus pasos resonaban en la calle. Un coche la adelantó a toda velocidad. Se fijo poco en él. No le dio tiempo. Unos metros más adelante explotó. A ella la lanzó contra la pared. Empezó a llorar. Notaba el sabor de la sangre en la boca. Notaba el calor de la sangre en la frente, en las rodillas y en los brazos. No le salía la voz para gritar, pero quería gritar. No sabía si de miedo o de dolor. Pero quería gritar. Y la voz no aparecía. Recogió, con una mueca de dolor, su mochila. Se pudo de pie como pudo, y reinició, su ahora dolorida carrera. Se metió por las calles más estrechas. Y llegó, con un suspiro a su casa. Dejó la mochila en el suelo. Y fue a lavarse la sangre de la cara. Cuando se miró en el espejo. Se dio cuenta. Su casa estaba vacía. ¿Dónde estaba su hermano? Las lágrimas volvieron a empapar sus ojos.
A la carrera, volvió a la calle. Empezó a gritar su nombre. Y eso que las lágrimas no la dejaban. La voz volvía a desaparecer.
Salió de las callejuelas. Llegó, a la carrera, a una plaza redonda. Y entonces lo vio. Había unos coches cruzados en su camino. Y entre ellos brillaba algo. Ella seguía su carrera en busca de su hermano. Encaminada hacia aquel brillo metálico. De repente escuchó la detonación. Algo le golpeó brutalmente la frente, derribándola de un salto hacía atrás. De nuevo sintió el calor de la sangre sobre la piel. El sabor de la sangre en la boca. Intento ponerse de pie. Pero no pudo. En un segundo, los contornos de las nubes se fueron difuminando. Lo blanco quedó oscuro. Y esta vez, para siempre.
Laín Coubert






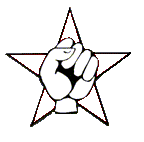






2 comentarios:
Cool guestbook, interesting information... Keep it UP
» »
Keep up the good work Sex toy woman single site office furniture planning Buffalo technology 256 mb sdram as8256mp Allegra stracuzzi Online payment by check time share rci Projector digital projection m500jv
Publicar un comentario